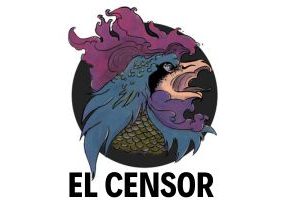“Pero quien llevó el exuberante desperdicio al colmo, fue Ramnous Venons, que una mañana, ante la asamblea de los nobles, hizo encender una inmensa hoguera, sobre cuyos leños habían amarrado treinta caballos magníficos. Si se calcula que un buen caballo costaba a la sazón tanto como tres mil gallinas, se medirá la locura de su gesto. Además se apreciará con él lo que las teatrales ostentaciones de entonces recelaban de barbarie. (…) y entre tanto los soberbios palafrenes, convertidos en atroces antorchas, se encabritaban, coceaban, tironeaban de las cadenas que los retenían y hacían retemblar el aire con sus relinchos espantados. La gente del siglo XII tenía nociones -en lo que a la crueldad concierne- muy diversas de las actuales. Así como a nuestros contemporáneos de hoy les horrorizará lo que cabo de referir, y las mujeres (y los hombres) que me leen no hubieran podido asistir a la tortura que describo, sin protestar, sin desmayarse o sin huir asqueados y espeluznados, a los individuos de la Edad Media, que soportaban esa execrable vileza indiferentemente, los hubiera aterrado hasta lo insufrible muchas ferocidades a las que nos ha habituado la guerra de nuestros días y que los corresponsales periodísticos enumeran con fría naturalidad. La brutal apatía del siglo XII asumió rasgos desalmados porque era infantil; ellos estaban más cerca de la fiereza de los salvajes, pero lo cierto es que toda época posee su manera de rendir culto a un salvajismo del que la humanidad no consigue o no quiere desasirse, y que obra sobre ella como un demoníaco estimulante, que la sacude y excita.”
Esto nos relata el Hada Melusina, el personaje protagónico central de El unicornio de Manuel Mujica Láinez, de 1965. En una sucesión fascinante de personajes, historias, geografías y recorridos, el texto nos pasea, en la volatilidad del hada, por escenarios literarios, históricos y geográficos de la Edad Media. Resulta casi imposible saber qué es real y qué, ficticio. Intuyo que, de todos modos, poco importa eso. Lo que sí parece verídico es la atemporalidad de la violencia: siempre estuvo; siempre estará. Lo que puede cambiar es su presentación.
En el extracto arriba referido se retrata una escena que se desarrolla en un encuentro entre pares “de alto nivel social” que, reunidos durante una estadía en común, compiten entre sí para destacarse, en este caso, en cuanto a su liberalidad. El que resulta más espectacular es, justamente, el que brinda un espectáculo de liberalidad en lo económico dentro de un acto sádico, violento, terrible: incendia treinta caballos, y antes de hablarnos de su sufrimiento, el relato nos cuenta de la equivalencia económica caballo/gallinas y de lo meritorio de semejante acto, casi de entrega (aunque los inmolados sean los equinos).
A continuación, se habla sobre la reacción al horror, que muchas veces es la reacción al horror que no se conoce, vestido con otros ropajes, el de otra época, cuando, por otra parte, se suele naturalizar la violencia de lo propio, la cotidiana, la de la época de uno. Y el autor nos llama a pensar en esto y en el “rendir culto a un salvajismo” de modo perenne. Algo nos está pasando si nos aterra más el despilfarro económico que la crueldad. Algo grave nos está sucediendo si nos parecen violentos los antiguos, los medievales, los modernos…, pero no reparamos en nuestra ferocidad. Algo terrible nos consume si seguimos rindiendo culto al salvajismo… Porque “rendir culto”, según la Real Academia Española, es realizar la admiración con afecto a algo; es una especie de veneración, de reverencia.
Entonces, será interesante plantearnos cuál es el objeto de esa devoción. El texto lo revela “demoníaco”. No es un Dios. Es un Demonio. Pero en cuanto a las reglas de esa inclinación reverencial, no interesa esto porque ellas no dejan de cumplirse. Oramos a un “ser” al que le presentamos nuestras patéticas penas y egoístas necesidades; le hacemos ofrendas y le prometemos parabienes si se pone de nuestro lado. Y esto vale para los conflictos familiares, los deportivos, los socioeconómicos, los políticos, y hasta para los religiosos (¡Lo absurdo de violentar hasta lo que debería ser salvador!). Y cuando hablo de violencia no me refiero, solamente, a armas y guerras, sino también a maneras más sutiles del conflicto; a cuando el disenso no se tolera y a cuando se imponen la coacción y la furia, aunque sean solo mediante la palabra. ¡Hay tantas maneras de guerrear! ¡Hay tantas armas posibles y tantas formas del odio!
Por otra parte, y para terminar por hoy, es interesante, y a la par es horroroso, pensar, a un nivel de mayor profundidad, que eso de lo que habla el texto, ese salvajismo ante el cual tantas veces nos prosternamos, en toda época y sociedad, sea un “estimulante”, algo que nos mueve y excita. ¿Qué es lo estimulante del golpe, del llanto, de la muerte? ¿Es acaso eso una conexión con nuestro primitivismo? ¿Instinto? ¿Nuestra parte irracional? Quizá sean éstas auto y hétero-justificaciones y una manera de no hacerse responsable de lo propio.
Al ser humano siempre le cuesta hacerse cargo de sí, asumirse. Si pretendemos “dejar de incendiar caballos”, quizá haya que empezar por aquí.
Hasta la próxima.
Cita: -Mujica Láinez, M. (1965). El unicornio. epublibre, p.159.
Errata de Nota previa: es “consejo”.