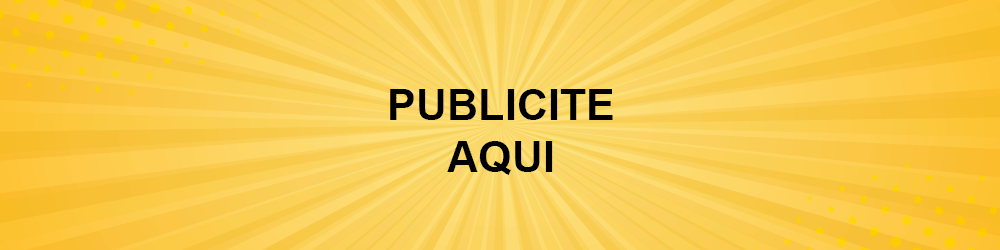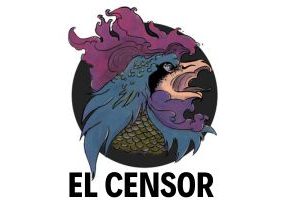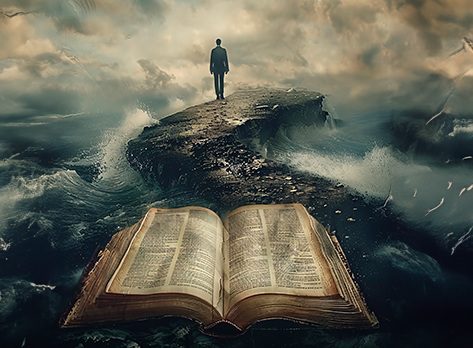

El Renacimiento es un período de transición que abarca un período histórico concreto, encuadrado entre la mitad del siglo XIV y llega al final del siglo XVI, cuyo principio se lo puede rastrear en la experiencia de la comunidad de las ciudades – estado italianas, a partir de las cuales se difunde un nuevo ambiente cultural por todo el continente
europeo.
Este período, se relaciona con el “renacer”, es decir, de nacer a la nueva vida y de la recuperación de un conjunto de valores de “civilización olvidada y extraviada”. Esta, es
quizás, la idea más profunda de los humanistas que libraron contra los “bárbaros”. Pero para comprender la totalidad el alcance revolucionario de este momento histórico ,
hay que avanzar de la comparación entre el Renacimiento (que nos vuelve a mostrar los valores clásicos griegos y romanos) con la Edad Media de la tradición escolástica, que es dependiente de la teología cristiana.
Este despertar cultural se debe buscar, en una renovada concepción del hombre, de sus valores y de su posición tanto en el arte como en la vida civil. Esta concepción del
hombre renacentista, es el emblema del período renacentista.
En este período surge una auténtica filosofía del hombre, que se basa en diversos ecos en diversas áreas como las educativas, las éticas y las políticas del estudio sobre el
hombre como centro del universo. Esta forma de vida que se propone en este período se encontraba en el centro del discurso al hombre en todas sus dimensiones.
El hombre del período renacentista, es, en primer lugar, un ciudadano, que aunque (mayormente) pertenezca a la “clase obrera”, que se opone a la “aristocracia”, la
importancia de las ciudades italianas estaba vinculada a la buena suerte de mercaderes, profesionales, artesanos y comerciantes.
También, este hombre renacentista, vive una realidad social que está en importantes cambios como el modelo medieval europeo estaba en una crisis de la que no se
recuperaría, las ciudades italianas (especialmente florentinas) constituían el germen de una nueva humanidad.
Las sociedades renacentistas tuvieron diversas contradicciones internas, ya que la competencia, la envidia y la necesidad de afirmación eran sentimientos muy abigarrados
en todos los nuevos actores sociales. Pero los dos factores que logran imponerse son la urbanización y la movilidad social (inédita hasta este período), y a partir de ellos se
reivindica su contribución universal al mundo.
El hombre renacentista tiene una forma de vida de participación política y esta se unían a las reuniones de la vida mercantil; en este contexto, se genera una nueva imagen del hombre que transforma el sistema ideológico de los valores: la reivindicación de la dignidad del trabajo empieza a socavar tanto el ideal aristocrático de una vida
consagrada al otium como el rechazo ascético de la riqueza que caracterizaba a las sociedades feudales
También este hombre es el artífice de su propio destino, se muestra que el hombre es creado “para la obra”, puesto que lo “útil” es su determinación primaria. Bajo el signo de la actividad, de la búsqueda de la felicidad terrenal, del choque viril entre virtud y fortuna, muestra un ideal de la humanidad que describe este espíritu epocal.
A partir de este momento y de estas dos concepciones se plantea el tema central del humanismo que es la “dignidad del hombre”, que muestra una cuestión que atraviesa la
cultura occidental, que es la cuestión ¿qué es el hombre?, los filósofos renacentistas la convierten en el cuestionamiento ¿Cuál es el lugar del hombre en el cosmos? Todo estos filósofos buscan la esencia del hombre a partir de la distinción de la criatura humana del resto de las criaturas que habitan el planeta, y se les convertía en imperioso comprender el lugar del hombre en el mundo: identificar y exaltar su posición en el orden divino de la función que el solo ser humano puede desarrollar en el cosmos equivale a identificar su esencia y a reconocer que posee una capacidad de acción que le convierte en indispensable dentro del orden natural establecido por Dios.
La dignidad del hombre la trabaja de manera bastante clara Giovanni Pico Della Mirandola en el Discurso de la dignidad del hombre, que tiene una característica central que tiene su proceder intelectual.
El Discurso de la dignidad del hombre, es el punto introductorio a las Novecientas tesis: donde Pico della Mirandola expresa todas sus ideas principales.
La libertad para este penador consiste en que el hombre no tiene una determinada forma de ser. En el texto plantea una escala ontológica, mientras que los ángeles tienen en sí mismos la perfección, el hombre la tiene que conquistar por sí mismo, a través de una decisión libre.
Con esto Pico della Mirandola, muestra que el hombre tiene una inclinación hacia la búsqueda la que le otorga un valor que no posee ninguna otra criatura en el planeta
tierra. El hombre para Pico della Mirandola, tiene una centralidad del hombre en el mundo, de su excelencia y su dignidad.
Los demás seres vivos están dotados de una naturaleza que determina sus acciones, en cambio, el hombre recibió una naturaleza que no lo vincula a ninguna acción y no lo
determina.
Dios sitúa al hombre en el centro del mundo, y es la única criatura que goza de toda la libertad absoluta. De hecho, puede alcanzar la perfección o puede degradar al punto de ser una bestia.
Pico della Mirandola sostiene que el pecado no es una mancha imborrable de la naturaleza humana. Sostiene que el hombre tenía la necesidad de pecar para luego
perseguir incansablemente el bien. El hombre, para bien o para mal, jamás alcanza de un estado “pleno”, es decir, para Pico della Mirandola, el hombre no puede quedar
contenido en su propia condición.
Este es uno de los rasgos más sobresalientes de la antropología brindada en el Discurso de la dignidad del hombre, es que el hombre posee la casi ilimitada capacidad de
transformación de la que dispone.
En esta obra se muestra al hombre como faber, y lo muestra con una proyección multidimensional y ve en ella la señal más importante de la naturaleza humana. Por eso brinda la imagen de que el hombre es un camaleón, es decir, que esta antropología no está sujeta a una evolución pasiva, sino que el mismo elige la forma que quiere adquirir. El hombre es intérprete de su propio destino.