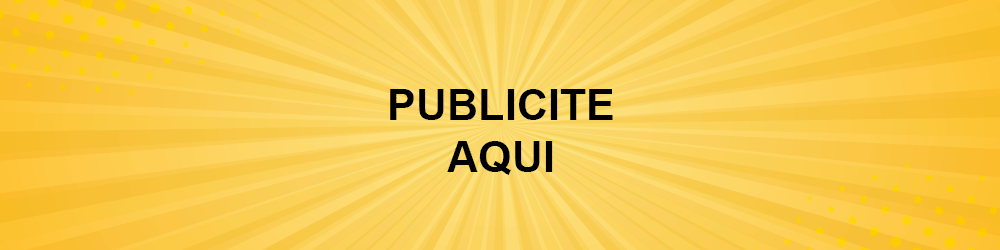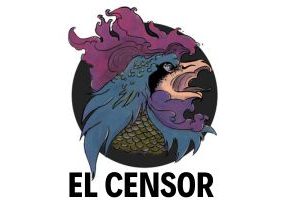En un artículo anterior (Volvemos a bailar), después de la liberación de los 20 secuestrados con vida, confesé lo que sentí en esas horas de alivio:
“Vi a Eitan Horn, el argentino hermano de Yair, abrazar a su familia. Vi a los hermanos Cunio (también argentinos) fundirse en un llanto interminable. Vi a Avinatan Or correr hacia Noa Argamani… Y vi también, a Evyatar David, abrazado a sus padres, con la sonrisa quebrada de quien ya conoció el infierno y todavía elige la vida (aquel que cavaba su propia tumba en estado cadavérico, en el video difundido por Hamás en agosto pasado)”.
Hoy esas imágenes arden como advertencia.
Ahora veo la historia repetirse. Veo a los asesinos liberados por Israel, frente a cámaras, jurando por Alá que volverán a hacerlo “hasta que no quede un solo judío en la faz de la tierra” —Una pena que el juramento venga sin fecha de caducidad— Veo a Hamás ejecutando a sus propios compatriotas, en plazas, con balas que cortan el silencio. Escucho el estruendo de metrallas en Gaza —y la indiferencia glamorosa de quienes agitaban banderitas performáticas de “Palestina” en las avenidas del mundo occidental— Veo a la Autoridad Palestina volver a pelear con Hamás, erosionando cualquier ilusión de unidad. Y sé que toda negociación es tan inútil como contar estrellas con un ábaco oxidado.
No escribo esto desde el cinismo: lo hago desde la vigilancia de un patrón histórico. Porque lo que hoy parece tregua puede transformarse en la antesala del próximo 7 de octubre. Y no por azar, sino por elección estructural. Permítanme, por una vez más, jugar a ser el cura de la realidad: la tregua que celebramos —ese digno hipsters del alto al fuego que hizo posar a mandatarios— tiene olor a muebles prefabricados: montaje prolijo, buen marketing, pero ensamblaje frágil. Y mientras festejamos el fin temporal del capítulo, la maquinaria estructural que produjo la masacre sigue en su lugar: partidos ideológicos que legitimaron el martirio, escuelas que lo enseñan, dineros que lo incentivan, túneles y arsenales que nunca se contaron del todo.
El patrón reciclado
Francisco Gil White lo llama “la locura del patrón repetido” en mis ácidas palabras “la secuencia del déjà vu”: hacer lo mismo una y otra vez. Llámalo Oslo 1.0, 2.0… Hay una coreografía que se repite: atentado masivo → respuesta militar → presión internacional → concesiones y canjes → tregua aparente → atentado de nuevo. Es la comedia trágica donde siempre se repiten los mismos actores y, lo peor, los mismos errores. Los liberados —esa gente que vuelve a las calles con los ojos encendidos por sed de más sangre— suelen terminar siendo la semilla de la siguiente catástrofe. No es conspiranoia, es historial: cuando se liberó a figuras clave en canjes previos, el aparato terrorista se recompuso con el tiempo, basta recordar al ideólogo del 7 de octubre, Yahya Sinwar, arrestado en 1988 y condenado a varias cadenas perpetuas por terrorismo y liberado en 2011 como parte del intercambio de prisioneros por el soldado israelí Gilad Shalit.
En esta ronda reciente Israel liberó casi 2.000 presos palestinos, muchos con condenas por atentados graves (al igual que Yahya); el gesto es también una reposición de recursos para la violencia.
Si alguien piensa que esto fue una “excepción moral”, tiene un optimismo de boutique. Las concesiones, cuando no van acompañadas de garantías reales y verificables de desarme y de cambio cultural, funcionan como un respiro para quien planea volver a atacar. No solemos aplaudir a quien suelta la manguera que incendia el bosque, pero sí nos emocionamos cuando con la otra mano firma el fin de la semana laboral.
La comedia de la “normalidad emergente”
Julián Schvindlerman en su analogía con Yalta invita a pensar que estamos ante una reconfiguración geopolítica del Medio Oriente —Yalta fue aquella elegante mesa de 1945 donde Churchill, Roosevelt y Stalin rediseñaron el mundo con lápiz y whisky: un reparto tan civilizado que condenó a media Europa a medio siglo de tiranía—. Pero cuidado: el Yalta europeo no ofreció “libertad”, sino sustitución de hegemonías. Si este nuevo orden no se equilibra, una dictadura islamista podría dar paso a una “tutela palestina” ineficaz… o a una reocupación israelí permanente.
Mientras los líderes posan para la foto, en Gaza la vida cotidiana retoma su forma: no en calma, sino bajo la lógica de la supervivencia y del miedo estructurado. Hay quienes llaman a esto “realpolitik”; yo lo llamo darle una Aspirina al paciente y seguir sin operar la fractura.
La realidad se filtró
Si creías que la tregua era un colchón, Rafah te recuerda que es una sábana. En una operación para buscar y demoler túneles, tropas de la 932ª Batallón fueron atacadas: dos soldados israelíes murieron Z’L —el Mayor Yaniv Kula (26), y el Sargento Itay Ya’vetz (21)— y varios resultaron heridos; Varios terroristas salieron de un túnel y emplearon lanzadores antitanque. No son cifras abstractas. Son nombres, padres, madres, familias. Kula tenía parientes uruguayos; que no sepan más del dolor, que la política no nos salve de la compasión. El flash informativo no sustituye al duelo.
La réplica no fue simbólica: se dispararon ataques aéreos contra objetivos de Hamás y se suspendió el ingreso de ayuda humanitaria temporalmente mientras se evaluaban responsabilidades. Las reacciones políticas son predecibles: consultas de seguridad, promesas de “respuesta firme” y ministros que hablan de “restaurar disuasión”. Es decir: estamos otra vez en el preludio de la siguiente medida mayor —que Trump no lo permita, si se me permite la ironía—.
La “guerra civil” que nadie quería ver en prime time
Una tregua parcial y una retirada parcial de fuerzas crean un ecosistema peligroso: no orden, sino disputa por la ley del más fuerte. Hamás, que en televisión posa de víctima, no es monolito inocente; reacciona, reprime y, en varios casos, ejecuta. Sí, ejecuciones públicas contra “colaboradores” y rivales, con videos que aterran y que nadie convierte en una flotilla simbólica por el Mediterráneo ni en manifestaciones en nuestras plazas. No hay marcha masiva pidiendo que paren las matanzas internas en Gaza; hay, en cambio, una operación de consolidación del poder basada en la violencia dentro del propio territorio.
Lo paradójico (o hipócrita, según como quieras llamarlo) es la lista selectiva de indignaciones: hay manifestaciones, activismos y proclamas que no nombran las purgas internas, pero que convierten cualquier crítica a Hamás en “ataque a la causa”. Resultado: Hamás puede ejecutar, reprimir y gestionar la ayuda de forma clientelar mientras muchos activistas de occidente escriben poemas sobre la “resistencia” sin mirar el charco de sangre local.
El mito y el fetiche
No todo es logística y balística: hay narrativa. Emanuel Bibini, en su ensayo describe “Palestina” como un “significante vacío” cargado de oscurantismo y reivindicación simbólica —una construcción ideológica que oculta la realidad destructiva del régimen de Hamás—. La palabra “Palestina”, repetida hasta el exceso, funciona como un fetiche emocional que bloquea todo debate objetivo.
Ese mito empobrece: sustituye la historia plural de judeo-árabes, migrantes, sionistas y árabes cristianos/musulmanes por una narrativa monolítica de “pueblo oprimido vs colonizador”. Se ignora que, por siglos, el concepto “Palestina” no fue nacional, y su uso moderno se radicalizó con alianzas ideológicas (por ejemplo con el nazismo del muftí Haj Amín al-Husseini). Bibini lo analiza con certera contundencia: el mito legitima no la liberación, sino la destrucción.
Ese discurso ya permea Occidente. El discurso “pro-Palestina” encuentra aliados en redes progresistas que celebran mascaradas simbólicas y callan las ejecuciones de Hamás. Esa alianza simbiótica es combustible para el ciclo: mientras se legitima el martirio, se blanquea el asesinato.
“Guerra contra Israel” se presenta como liberación; “terrorismo” se empaña con eufemismos de resistencia; y la tregua se vende como victoria moral. Es un teatro disfrazado. Y los espectadores occidentales, muchas veces ignorantes del sionismo y del antisemitismo moderno, aplauden creyendo estar en el lado justo.
Mientras eso sucede, quien muere es el judío. Y el pacto simbólico se convierte en profecía.
¿Qué ahora qué…?
Si la tregua no se transforma en desarme real, en cambio de programas educativos, en supervisión efectiva y en políticas de desmantelamiento del aparato terrorista, el camino que tenemos por delante es conocido: nuevas incursiones, nuevas muertes, nuevas liberaciones, nuevo ciclo. Lo más peligroso es la complacencia moral: celebrar abrazos y olvidar la mecánica.
Schvindlerman, Gil White (y yo) planteamos algunos escenarios que resultan aterradores:
- Reforzar la ocupación (otra vez): estabilidad impuesta por la fuerza, con costos políticos y morales enormes.
- Tutelajes internacionales que dejan un gobierno de fachada y un poder real en manos de quien controla los medios de violencia.
- Poder paralelo: Que Hamás sobreviva políticamente bajo tutela internacional, generando un “Palestina” de fachada con control militar no efectivo, como en otros regímenes satélites.
- Pulpo resucitado: Que Irán o Hezbolá reconstruyan su liderazgo en el plano subterráneo y revivan la guerra con nuevas explosiones regionales.
- Escalada mayor: Israel decide “terminar” con la capacidad de Hamás por la vía militar y entra en una fase más intensa de combate —Esta última opción es la plegaria de los activistas performáticos propalestinos y progres de occidente—.
Ninguna de estas opciones garantiza la paz; solo modifican el tipo de violencia que vendrá. La pregunta política que debemos responder ahora es: ¿queremos ser la brújula moral que exige condiciones reales (desarme verificable, reformas educativas, supervisión efectiva), o nos quedamos satisfechos con la foto y la declaración solemne?
Humor negro
Si la historia tuviera humor, sería negro: celebramos un intercambio humanitario y, al día siguiente, aseguramos que no hubo vencedores morales —solamente vencedores tácticos—. Nos felicitamos por el abrazo y, sin que se note demasiado la contradicción, devolvemos a las calles a quienes juran destruir a quienes abrazamos. Es como si aplaudiéramos que el bombero llega justo a tiempo para encender otro fuego. La ironía no cura, pero nos obliga a mirarnos al espejo.
¿Y acá qué pasa…?
No escribo este texto desde el desprecio; lo escribo desde la urgencia de no permitir que la emoción por la liberación anule la exigencia por la justicia. Los abrazos de Tel Aviv importan —no los minimizo—; pero no deben anestesiarnos. Si Europa, Estados Unidos y los países de América Latina —con nuestras democracias, nuestras universidades, nuestras derechas y nuestras izquierdas— aceptan la tregua como sustituto de la paz, seremos cómplices de la siguiente masacre.
América Latina, con su historia de populismos y de mitos que justifican la violencia, tiene una responsabilidad especial: no validar narrativas de martirio que sirvan de pretexto para el terror. No es una cuestión de elegir banderas performáticas, es una cuestión de coherencia ética: no se puede abrazar la causa de los oprimidos y, al mismo tiempo, silenciar la brutalidad ejercida por sus victimarios. El más débil no tiene la razón por ser el más débil (el mito de David y Goliat invertido).
Si de verdad queremos que esto no vuelva a repetirse, entonces no celebremos tretas simbólicas; exijamos medidas duras y reales: desarme verificable, desarticulación del aparato de adoctrinamiento, reformas educativas, programas de reconstrucción que no financien militancias, y una fiscalización internacional con dientes. O sigamos aplaudiendo fotos, que también es una forma —cínica y cómoda— de complicidad.
Sergio Bacari lo ve con ojos inmediatos: la nueva “paz” es una normalidad ilusoria, logística, sin garantías. Las fronteras vuelven a vaciarse, el gobierno de Gaza reaparece intacto, y los atentados ya rompen los silencios.
La paz no es un interruptor. Es un trabajo sucio, largo y antipático. Y si no lo hacemos, la historia, siempre tan puntual, volverá a tocarnos la puerta. Otra vez. Otra vez, quizá, con más familias rotas. No celebremos treguas que ofrecen consuelo momentáneo y aseguran el próximo atentado. Exijamos paz con justicia —y que no nos vendan la tregua como sustituto—.
(Este artículo retoma y reelabora observaciones previas del autor en “Volvemos a bailar”.)
Referencias:
Este artículo se apoya en los análisis de Francisco Gil White, Sergi Bacari y Julián Schvindlerman, cuyas crónicas recientes sobre el cese del fuego y la reconfiguración geopolítica del Medio Oriente trazan el marco del debate actual.
Se consultaron además los artículos de Faro de Occidente —en particular, “Hamas contra los palestinos” de Marcelo Birmajer, “Gaza y la cultura para la paz” de Flavio Harguindeguy, y mi propio texto “Volvemos a bailar” publicado también en El Censor Argenita—, junto con el ensayo inédito “Primera Parte – Palestina” de Emanuel Bibini, que examina los mitos ideológicos detrás del uso contemporáneo del término “Palestina”.
En el plano histórico y teórico se tomaron referencias de Antisemitismo y conflicto árabe-israelí y Posguerra: Israel–Hamás, hacia una nueva confrontación de Marcos Israel, así como de los clásicos de Theodor Herzl, Ze’ev Jabotinsky, Menachem Begin y Paul Johnson, que ayudan a situar la raíz del derecho al estado judío y los ciclos del conflicto moderno.
La información actualizada sobre la ruptura del alto el fuego, los ataques en Rafah y la muerte de los soldados Mayor Yaniv Kula (26) e Itay Ya’vetz (21) proviene de reportes de The Times of Israel, Ynet News y Reuters (octubre 2025). También se revisaron despachos de Haaretz y The Guardian sobre la represión interna y las ejecuciones públicas realizadas por Hamás tras la retirada parcial de las FDI.
Como documentación de contexto se consultaron el Informe sobre Antisemitismo en la Argentina 2024 (DAIA), el informe parlamentario británico The Roberts Report sobre los crímenes del 7 de octubre, y el dossier The Dinah Project: A Quest for Justice (Bar-Ilan University), dedicado a las víctimas de violencia sexual durante los ataques.