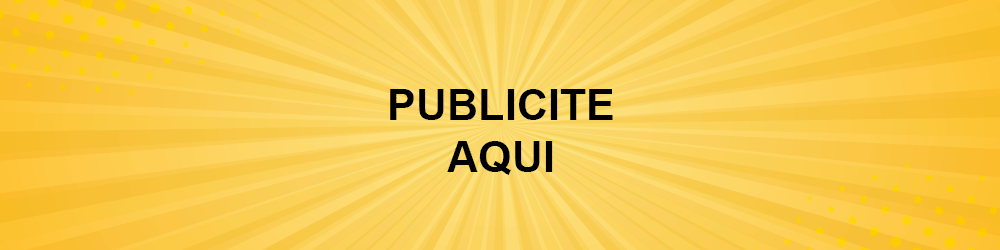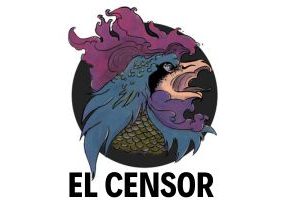Greta Thunberg quiso cruzar mares para salvar Gaza. El plan era épico: una flotilla de barcos con ayuda humanitaria navegando hacia el enclave, en nombre de la justicia universal y con la prensa mundial lista para registrar la nueva gesta. Pero el Mediterráneo, que no suele leer comunicados de prensa ni escuchar discursos moralizantes, decidió complicar el itinerario con algo tan vulgar como un temporal. Resultado: la flota heroica volvió a puerto, no vencida por el “imperialismo sionista”, sino por olas de tres metros y vientos que soplaban más fuerte que los discursos de la ONU. Activistas de cartón. Y, claro, no faltará quien diga que los sionistas controlamos el clima —¿qué le hace una mancha más al tigre?
La escena me recordó al enamorado que le manda el siguiente WhatsApp a su amada: “Te amo tanto que pelearía con leones por estar contigo, atravesaría desiertos abrasadores, ríos infestados de cocodrilos y tormentas apocalípticas…” Sticker… sticker… y el siguiente mensaje “Hoy no puedo ir porque está lloviendo”
Ese es, de alguna manera, el espíritu del activismo performativo que rodea el conflicto israelí-palestino: gestos grandilocuentes para las cámaras, declaraciones que simulan coraje épico, pero que en la práctica se diluyen ante la primera incomodidad. Lo curioso es que ese doble estándar, esa inconsistencia entre lo proclamado y lo real, no es solo un chiste: es un síntoma profundo de cómo funciona la opinión pública contemporánea, moldeada por falacias, sesgos y emociones mal dirigidas.
Porque en este tablero no basta con tener la razón: hay que parecer tenerla. Y ahí entra la psicología social, con sus trucos de consenso ilusorio, disonancia cognitiva y sesgos de empatía mal aplicada, para explicar por qué tantos “defensores de derechos humanos” terminan defendiendo a quienes, en la práctica, los pisotean.
Mientras la flotilla regresaba a puerto por mal tiempo —demostrando que las tormentas marítimas son más temidas que las guerras ideológicas—, Israel difundía un video estremecedor del 7 de octubre: un padre que, en medio del ataque de Hamas, se arrojó sobre una granada para salvar a sus hijos. Un acto silencioso, sin cámaras, sin discursos, sin trending topic. Solo la elección instintiva de un hombre que antepuso la vida de su familia a la suya propia.
Ese contraste no es menor. De un lado, la epopeya declarativa, donde la valentía se mide en conferencias de prensa y hashtags. Del otro, la valentía real, que no busca reconocimiento ni relato épico, porque su única medida es la vida salvada.
Y aquí entra el dilema emocional que tanto alimenta al antisemitismo contemporáneo: ¿por qué un gesto de sacrificio absoluto no logra movilizar las simpatías del “mundo sensible”, mientras una flotilla que no llega a destino sí? La respuesta no está en los hechos, sino en cómo los hechos son procesados psicológicamente: sesgos de empatía, ilusiones de consenso y narrativas que premian al que se presenta como débil, aunque sea victimario, y condenan al que sobrevive, aunque sea víctima.
El síndrome de David y Goliat inverso
La psicología social nos ofrece una clave para entender este desequilibrio emocional: lo que podríamos llamar el síndrome de David y Goliat inverso. Durante siglos, la imagen del pequeño que enfrenta al gigante simbolizó la lucha justa. Pero en la narrativa contemporánea, la lógica se ha invertido: Israel, por el solo hecho de existir como Estado fuerte, democrático y tecnológicamente avanzado, queda condenado a ocupar el rol de Goliat. Los árabes palestinos, aunque sus líderes utilicen a su propio pueblo como escudo humano o celebren el martirio de niños en sus manuales escolares, quedan automáticamente investidos de la inocencia de David.
Así, cualquier acto israelí de defensa se percibe como abuso, mientras que cualquier acto palestino de agresión se blanquea como resistencia. Es un sesgo de empatía mal aplicada: el apoyo no se dirige a quien más sufre o quien más respeta la vida, sino a quien mejor encarna el papel de víctima. Una especie de solidaridad estética más que ética, donde las imágenes pesan más que los hechos.
Del David invertido al consenso fabricado
Y aquí se conecta con algo que ya exploramos en artículos anteriores: la ilusión del consenso fabricado. En la era digital, el anonimato de internet y los algoritmos que premian la indignación crearon cámaras de eco donde estas narrativas se repiten hasta parecer verdades indiscutibles. Lo que antes eran panfletos marginales, hoy se viraliza como “opinión pública global”.
La psicología social lo explica con precisión refiriéndose a tres sesgos sociales que aparecen al servicio del prejuicio:
- El falso consenso es probablemente uno de los fenómenos más visibles. Se trata de la creencia de que la mayoría no solo opina igual que yo, sino que además esa mayoría tiene razón por el simple hecho de ser mayoría. Es el famoso “todo el mundo sabe que…” que antecede a tantas barbaridades. Y aquí la psicología social nos recuerda una verdad incómoda: las mayorías también se equivocan. Las mayorías eligieron a Hitler en elecciones democráticas; las mayorías aplaudieron a Stalin en las plazas rojas; las mayorías quemaban brujas con entusiasmo popular. Pensar que el número valida la verdad es una falacia peligrosa, pero muy rentable en redes sociales, donde el “consenso” se mide en likes y retuits.
- La ignorancia pluralista actúa en paralelo. Muchas personas en realidad no comparten esa visión, pero guardan silencio porque perciben —falsamente— que todos los demás sí lo hacen. Es el alumno en la clase universitaria que piensa que lo que dice la profesora es un disparate, pero no levanta la mano por miedo a ser etiquetado como “pro-Israel” o, peor aún, “facho”. El resultado es que la opinión minoritaria (pero ruidosa) se transforma en apariencia de unanimidad. Y esa apariencia se retroalimenta: cuanto más silencio hay, más fuerte parece el consenso, y menos espacio queda para disentir.
- La disonancia cognitiva completa el cuadro. Quien se define como progresista, defensor de derechos humanos, feminista, ambientalista o anticolonialista necesita mantener la coherencia interna de su identidad. Y aquí el conflicto es brutal: ¿cómo sostener esa autoimagen positiva al mismo tiempo que se ignora —o se justifica— que Hamas asesina civiles, viola mujeres, secuestra niños y usa hospitales como arsenales? La respuesta psicológica no es cambiar de opinión, sino ajustar la percepción: redefinir al victimario como víctima y al agredido como opresor. En ese giro retórico, apoyar al agresor se convierte en un acto de coherencia moral.
En conjunto, estos tres mecanismos —falso consenso, ignorancia pluralista y disonancia cognitiva— explican cómo un discurso irracional y cargado de prejuicios logra instalarse como sentido común. Y, peor aún, cómo se convierte en virtud señalada: quien lo reproduce no solo cree estar en lo correcto, sino que además se siente mejor persona por hacerlo.
Del activismo de cartón al antisemitismo de siempre
Quizá el problema no sea tanto la ignorancia como la comodidad. Porque seamos sinceros: repetir es más fácil que pensar. Y repetir con indignación, todavía más rentable. ¿Para qué perder tiempo leyendo historia, contrastando datos, cuestionando relatos, si alcanza con subir un reel con una bandera palestina y un filtro de lágrimas digitales para recibir un aplauso inmediato en forma de corazoncitos? Es el equivalente posmoderno a la hostia consagrada: un gesto de fe que otorga absolución instantánea.
El antisemitismo, disfrazado de antisionismo y envuelto en celofán humanitario, funciona hoy como un gimnasio moral low-cost: barato, rápido y sin demasiado esfuerzo intelectual. Uno no necesita entender nada de Medio Oriente, ni de historia judía, ni de geopolítica. Basta con saber qué hashtags usar y qué palabras evitar para no ser cancelado. La profundidad se mide en caracteres, y el heroísmo en stories de Instagram que expiran a las 24 horas.
Si la ignorancia pluralista hace su magia: el silencio fabrica unanimidades y el error se vuelve ortodoxia.
Pero aquí conviene detenerse. Porque la verdadera tragedia no es solo que estas psicopatologías sociales deformen el debate sobre Israel. La tragedia es que deforman el pensamiento en general. Hoy son los judíos y el sionismo; mañana será otra minoría, otra causa, otro enemigo funcional, y aclaro: “además de…” porque tristemente la historia demuestra que, tarde o temprano, todos los caminos del prejuicio terminan en el mismo lugar: contra los judíos. El antisemitismo siempre encuentra la forma de regresar, de adaptarse, de ponerse un nuevo disfraz para volver a ser aceptable. Ayer fue la religión, después la raza, hoy es la política bajo el rótulo de “antisionismo” y del “control mundial”. Mañana, quién sabe con qué máscara. Pero el destinatario, ya lo sabemos, rara vez cambia. La estructura mental ya está instalada: la masa que se cree mayoría, el individuo que calla por miedo, el militante que ajusta la realidad para no contradecir su identidad moral. Cambiemos los nombres propios y el mecanismo seguirá igual.
Lo irónico —aunque en realidad es trágico— es que estos mismos defensores de la “resistencia palestina” suelen proclamarse guardianes del pensamiento crítico. Nada más lejos de la realidad. Pensar críticamente no es repetir slogans ni citar recortes sesgados; es animarse a cuestionar el propio marco, a dudar de la tribu, a reconocer la disonancia sin maquillarla con retórica. Es mucho más incómodo que poner un sticker en redes sociales, claro está. Y, lamentablemente, menos popular.
Llegados a este punto, la pregunta es inevitable: ¿qué hacemos frente a este paisaje de consensos prefabricados y empatías mal aplicadas? Una respuesta podría ser resignarse: dejar que la moda siga su curso, que los “activistas de cartón” naveguen hasta que el próximo temporal los devuelva a puerto. Otra, más ambiciosa, es apostar a una alfabetización emocional y crítica: enseñar a reconocer las falacias, los sesgos y las manipulaciones que se disfrazan de virtud. Y aquí la responsabilidad es doble: de los líderes de opinión, que no pueden seguir jugando a la indignación performativa, y de los docentes, que deberían volver a enseñar a pensar en lugar de entrenar a repetir.
Porque, en definitiva, no se trata solo de Israel, ni solo de los judíos. Se trata de cómo una sociedad entera decide si va a pensar con la cabeza propia o con la muchedumbre virtual. Si va a elegir la coherencia intelectual o la comodidad moral. Y esa es una batalla que no se libra en Gaza ni en Jerusalén, en cada timeline, en cada conversación donde alguien calla por miedo a disentir.
El futuro no lo decidirán las mayorías ruidosas ni las minorías silenciosas: lo decidirán quienes se animen a hablar cuando todos repiten. Y quizá, al final, la pregunta que quede flotando sea esta: ¿preferimos seguir siendo valientes de teclado o nos animamos, de una vez por todas, a ser valientes de pensamiento?