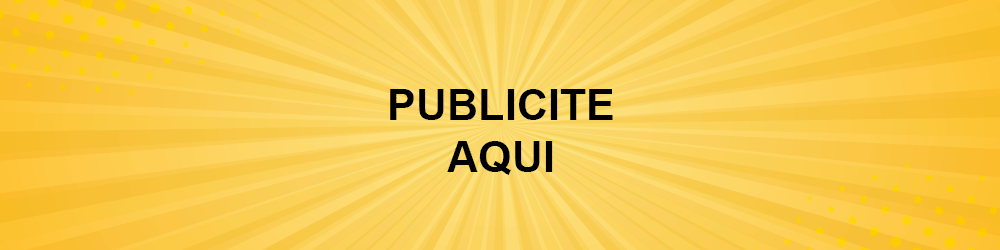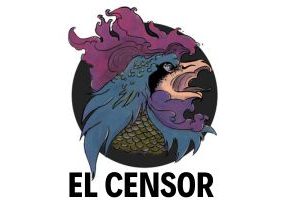El mito uruguayo: cuando la vanguardia choca con la realidad
Por Yair Filipiak
Será que estamos cercanos a la Noche de la Nostalgia, pero todo montevideano que se precie de tal y al que se le haya caído alguna sota, como quien suscribe, debe hacer el ejercicio de caminar por las calles del Barrio Sur y Palermo de Montevideo, con auriculares, escuchando el inconfundible candombe de Jaime Roos dejando que la memoria de algunas décadas atrás nos envuelva mientras suena al oído «Durazno y Convención». Imagino, como en la canción, encontrarme con esos «botijas de la moña suelta y las rodillas bien mugrientas», con la inocencia y la nostalgia de un país que se recuerda simple y noble. Pero la música se vuelve un contraste amargo. Mi mirada, en lugar de la pureza de la infancia, se topa con la cruda realidad de una ideología que se ha vuelto hegemónica y virulenta. Veo «botijas de la kufiya puesta y banderas palestinas envueltas” grafiteando «Israel Estado nazi genocida» en la fachada de la tienda del «judío pobre».
La escena es un puñetazo al alma. Es la colisión del mito con la realidad. El relato de un Uruguay de paz y convivencia se desmorona ante la evidencia de que el odio y la hipocresía también han echado raíces en nuestro suelo. Este país, considerado por la comunidad internacional como un oasis de estabilidad, una democracia robusta con instituciones sólidas y una vanguardia progresista, se presenta a sí mismo como la Suiza de América del Sur. Con su fama de seriedad y civismo, y una población que se autopercibe como educada y culta, el «mito uruguayo» se ha arraigado en el imaginario colectivo. Es el país de las primeras veces, un laboratorio social que se jacta de haber despenalizado el aborto, legalizado el matrimonio homosexual y el uso recreativo del cannabis, entre otras medidas legales y sociales que lo han posicionado como un faro de modernidad.
Pero la pregunta que debemos hacernos, con la ironía que merecen los dogmas, es si esta imagen de vanguardia es realmente un reflejo de avance genuino, o si, en la práctica, somos el conejillo de indias de la región en materia de políticas liberales de una agenda global que, lejos de resolver problemas, los ha complejizado. No será que, como país pequeño, nos hemos prestado a ser el escenario de experimentos sociales cuyas consecuencias, lejos de la utopía prometida, han traído más preguntas que respuestas. Es hora de que el relato se enfrente con los datos, y la autocelebración, con la cruda realidad.
La vanguardia legal: ¿progreso o eufemismo?
El primer pilar de la progresía uruguaya es la legislación que, en su momento, fue calificada de revolucionaria. Tomemos, por ejemplo, lo que comúnmente se llama «despenalización del aborto». Aquí, la precisión es fundamental. Lo que ocurrió en Uruguay no fue una simple despenalización, que habría implicado retirar el acto del código penal, sino una legalización propiamente dicha. Se legislaron los mecanismos, los procesos y se estableció quiénes «prestan el servicio», en lo que mal se denomina «interrupción voluntaria del embarazo». La palabra «interrupción» evoca temporalidad, la posibilidad de reanudar algo. Sin embargo, en un acto que resulta en la muerte de una vida humana, no hay reanudación posible. Es la negación de la vida, no una simple pausa. Y lo de «voluntario» es el eufemismo más cínico: ¿cómo puede un acto ser «voluntario» cuando la parte directamente involucrada, el ser humano en gestación, no tiene voz, voto ni voluntad?
Más allá de la semántica, la ciencia y la medicina nos ofrecen argumentos irrefutables. La vida humana, desde un punto de vista biológico, comienza en la fecundación. En ese momento, se crea un nuevo organismo con un genoma único e irrepetible. Un ser que, si las condiciones lo permiten, se desarrollará de manera autónoma hasta su nacimiento y más allá. Por eso, desde un enfoque puramente materialista y fáctico, lo que ocurre en un aborto legal no es una «interrupción», sino la supresión de un ser humano en desarrollo.
Y las cifras, en lugar de respaldar el «éxito» de la ley, nos muestran un panorama alarmante. Según datos oficiales del Ministerio de Salud Pública (MSP), en 2024 se alcanzó la cifra récord de 11.232 abortos, la más alta desde la aprobación de la ley en 2012. Esto no solo demuestra que el problema no ha desaparecido, sino que se ha incrementado. En una década, desde la aprobación de la ley, se han acumulado más de 117.000 abortos. Si bien Uruguay presume de tener una de las tasas más bajas de aborto a nivel global, el hecho es que el número absoluto sigue creciendo. Lo que se prometió como una medida de «último recurso» se ha convertido en una solución habitual. La mayoría de los procedimientos (más de 11.200 en 2024) fueron por la «propia voluntad de la mujer», mientras que los casos de violación y anomalías fetales son casi insignificantes en las estadísticas (apenas 10 en 2024), lo que expone la principal motivación detrás de la ley. Bajo la bandera de la «salud pública» se ha legitimado una práctica que en el fondo es la negación de la vida, un «avance» que para muchos es una regresión moral y ética.
La apología del cannabis: el humo que no disipa la ceguera
Otro de los grandes hitos de esta supuesta vanguardia fue la legalización del cannabis. Hoy, en Uruguay, existe una verdadera apología del consumo de esta sustancia, que en el imaginario popular se considera incluso menos perjudicial que el tabaco. Se han elaborado tesis académicas sobre sus supuestas ventajas en procesos psicoterapéuticos, elevando lo que no deja de ser una droga psicoactiva a un estatus casi medicinal o espiritual. Sin embargo, el sentido común y la evidencia científica demuestran lo contrario. El cannabis ha sido, para muchos, la puerta de entrada a drogas más pesadas y peligrosas, un trampolín que ha impulsado un aumento descontrolado de su consumo. La investigación que coordiné en el Instituto Universitario Francisco de Asís de Punta del Este sobre «Prevalencia de uso de drogas y otras sustancias…» demostró una clara correlación entre el consumo de estas sustancias y un aumento de los problemas asociados. Y esto es algo que estudios serios como los del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de EE. UU. (NIDA) han corroborado, señalando los riesgos para la salud mental y física.
Pero la legalización del cannabis no solo no ha reducido el comercio ilegal, sino que lo ha multiplicado. El Estado ha demostrado ser un actor ineficaz en la regulación de la cadena de producción y distribución, dejando al mercado negro más activo que nunca. Para colmo, el llamado «turismo cannábico» ha florecido, con visitantes que, creyendo encontrar marihuana en góndolas de supermercados o farmacias, terminan invariablemente en el circuito ilegal. Si hoy caminas por la principal avenida de mi ciudad, Punta del Este, casi en cada cuadra encontrarás un growshop, establecimientos que venden todo tipo de artilugios para el cultivo y consumo. Estos locales, legales, son una prueba de la existencia de este turismo, pero la droga en sí solo se consigue en las «bocas» de venta ilegales. Una paradoja perfecta de un sistema que, bajo la promesa de control, ha fomentado la ilegalidad.
La inseguridad en la burbuja: cuando el relato choca con los datos
El uruguayo y el extranjero que vive en Punta del Este y sus alrededores a menudo agradecen vivir en una «burbuja» de seguridad. Y es una sensación real, que comparto. Pero el relato, por muy reconfortante que sea, no resiste a los datos. Uruguay, que va más allá de mi rinconcito en el este, país con algo más de 3.000.000 de personas, tiene una tasa de 11.5 asesinatos por cada 100.000 habitantes, más del doble que la de Argentina, que registra 3.8. Incluso Buenos Aires, tan criticada por su inseguridad, tiene una tasa de 4.6. No es una defensa de los criticados funcionarios argentinos, sino una crítica a la complacencia uruguaya (teléfono para el ministro Dr. Carlos Negro). El Sr. Javier Alonso, ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, y el gobernador Axel Kicillof, tan vilipendiados por la prensa argentina, serían más que bienvenidos a Uruguay si pudieran reducir nuestros guarismos a los suyos.
La gran mayoría de los asesinatos en Uruguay no son crímenes al azar, sino que están vinculados a los llamados «ajustes de cuentas», un eufemismo para describir la guerra entre bandas criminales por el control del narcotráfico, ¿guerra perdida? Esto demuestra que el problema de la inseguridad está profundamente ligado a la lucha por el control del mercado de drogas, un problema que la legalización del cannabis, lejos de resolver, ha envalentonado.
El wokeismo y sus hipocresías selectivas
El pensamiento woke, esa ideología que ha conquistado Occidente, parece haber echado raíces en Uruguay, aunque con la parsimonia que nos caracteriza: lo hacemos a medias tintas, entre mate y mate… Con la asunción del gobierno de izquierda, estas políticas se han multiplicado exponencialmente. Se habla de una inclusión que excluye, de políticas de género, de «paritarismo» en el gobierno y el ámbito privado, sin una base de mérito que lo justifique plenamente.
Pero la hipocresía se hace evidente en la supuesta «defensa de los derechos humanos», que solo parece aplicar a quienes piensan igual. El feminismo, con sus lemas de «tocan a una, nos tocan a todas» y «ni una menos», se convierte en un club de acceso selectivo. Cuando el 7 de octubre de 2023 se registraron los abusos y asesinatos de mujeres israelíes a manos de terroristas, el silencio de los colectivos feministas uruguayos fue ensordecedor. Es más, al poco tiempo en la marcha del 8M, un grupo de adolescentes enarboló una esfinge digna de la Alemania del 39. El grito de «te creo hermana» se congeló en el aire, demostrando que la solidaridad y la defensa de los derechos humanos no son universales, sino que están condicionadas a una ideología política. Es una defensa de derechos humanos a la carta, una hipocresía que debilita el movimiento que dice representar y que deja a las víctimas reales en un limbo de olvido y desprecio.
El gusano del antisemitismo en el jardín de la «progresía»
Y es en este contexto donde el antisemitismo, que menciono en artículos anteriores, ha encontrado un terreno fértil para florecer, en lo que es quizás la contradicción más grave del «mito uruguayo». El país, tan celebrado por su supuesta tolerancia, ostenta el puesto número uno en América Latina en crecimiento y proliferación de antisemitismo en internet, un fenómeno que no es casual. Es el resultado de una aparente legitimación, o al menos pasividad, del Estado ante conductas que lo potencian.
Ejemplos concretos no faltan: el «congelamiento» de la instalación de una oficina de la ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación) en Israel en convenio con la Universidad Hebrea de Jerusalen, “una señal política” de un gobierno que, bajo presión, retrocede y que evidencia una hostilidad institucional. Las marchas pro-palestinas con cánticos antisemitas, las pintadas en sinagogas y centros comunitarios, las banderas de grupos terroristas como Hamás que se exhiben sin pudor en la vía pública; todas son manifestaciones de un odio que se ha normalizado. La falta de condena clara y enérgica por parte de las autoridades ante estas expresiones demuestra que, para ciertos sectores, el antisemitismo no solo es tolerado, sino que parece ser una extensión aceptable de la política «anti-imperialista» o «anti-occidental» (teléfono para el diputado antisionista, o sea antisemita, Dr. Gustavo Salle). El «mito uruguayo» de tolerancia y progresismo se resquebraja ante un odio que, lejos de ser una excepción, se ha convertido en una vergonzosa realidad.
La imagen de Uruguay como país de vanguardia es frágil. Bajo la superficie de leyes innovadoras y una reputación internacional envidiable, se esconden problemas de inseguridad, un fracaso en la gestión de políticas públicas sobre drogas y una hipocresía ideológica que socava los mismos valores de los que se jacta. El «mito uruguayo» no es un engaño, pero es, sin duda, una burbuja que se nutre del autoelogio y la miopía. Es hora de mirar más allá de la etiqueta de «país cool» y enfrentar la realidad de un Estado que se debate entre la promesa de la vanguardia y los viejos fantasmas de la mediocridad.
Y, sin embargo, cuando planees tus próximas vacaciones, vení por Uruguay. Te vamos a tratar estupendamente bien, como siempre. Nuestro trato cálido, amable y educado no ha cambiado, y Punta del Este sigue siendo la perla de América. Encontrarás playas maravillosas, una gastronomía extraordinaria, una infraestructura que mejora año a año, y una seguridad verdadera (al menos en nuestra burbuja puntaesteña). La ciudad es ejemplarmente limpia, por obra de la gestión pública y la cultura local. Amamos a los extranjeros. Si sos judío, te van a tratar igual de bien, pero si querés asegurarte de que ese trato sea de corazón, o un poquito mejor, por las dudas… escondé tu estrella de David.