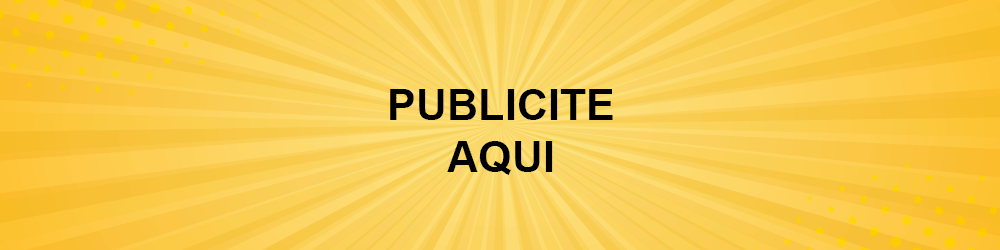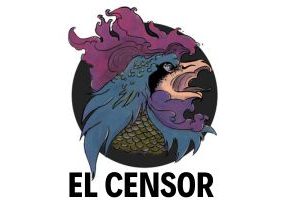Por Yair Filipiak (@sionista_uruguayo)
La primera vez que me cancelaron en un medio por definirme como sionista pensé que había sido un malentendido. Que quizá el periodista había confundido “sionista” con “sadista”, o que su editor había sufrido un colapso nervioso por exceso de cafeína. Pero no: fue premeditado. Lo vi en sus ojos en cuanto pronuncié la palabra. El micrófono se cerró con el mismo sonido seco con que se apagan las velas en una ceremonia incómoda.
Lo curioso es que ninguno de estos guardianes de la moral pública parece saber qué es realmente el sionismo. No el espantapájaros que fabricaron en panfletos estudiantiles, sino el movimiento político que, a finales del siglo XIX, buscó asegurar el derecho del pueblo judío a la autodeterminación en su tierra ancestral. Ni más, ni menos. Teodoro Herzl lo explicó con claridad profética en El Estado Judío: no era un plan de conquista, sino de supervivencia. Un proyecto de dignidad.
Pero para muchos, hoy, decir “sionista” es confesar un crimen. No un crimen cualquiera, sino el crimen original del que derivan todos los males: ocupar, invadir, colonizar. La lógica recuerda a lo que describe Gustavo Perednik: el antisionista moderno funciona como un judeófobo reciclado. No necesita pruebas ni matices; basta con repetir “Israel ocupa” como si fuera una jaculatoria y todo lo demás —la historia, el contexto, los hechos— se disuelve.
Símbolos que cambian de piel
En honor a Sheldon Cooper hablemos de vexilología —la ciencia que estudia las banderas— sé que los paños no son neutrales. Un rectángulo de tela, con sus colores y formas, puede ser tanto una invitación a la fiesta como una declaración de guerra. Y esos significados no son eternos: mutan, se reciclan, se deforman.
La esvástica, por ejemplo, tiene miles de años. Fue amuleto de buena fortuna en India, icono solar en culturas nórdicas, símbolo de eternidad en templos budistas. Hasta que el pintor austríaco la giró 45 grados, la pintó de negro sobre un círculo blanco y la convirtió en la marca registrada de un proyecto genocida. Desde entonces, por más que haya monjes tibetanos que la dibujen con intención pacífica, el ojo moderno la asocia de inmediato con campos de exterminio y hornos crematorios.
Hoy, algo similar —aunque con un giro ideológico inverso— está ocurriendo con la bandera palestina. Nació como símbolo genérico del nacionalismo árabe, heredera de los colores panárabes inspirados en la rebelión contra el Imperio Otomano. Pero en las calles de nuestras ciudades, en Montevideo, Buenos Aires, Santiago o Londres, se la ve ondear en marchas donde la retórica oficial es “solidaridad con Palestina” y la agenda real es demonizar y deslegitimar a Israel, cuando no directamente a los judíos como pueblo.
Lo viví en carne propia en Plaza Independencia, Montevideo. Allí, la “Coordinación por Palestina Uy” marcha junto a la “Internacional Antifascista – Capítulo Uruguayo”. El cuadro es casi humor negro: acusan de fascista al único Estado democrático de Medio Oriente mientras agitan la insignia de una causa cuyo liderazgo histórico incluye a un muftí que se entrevistó con Adolf Eichmann para coordinar la extensión de la “solución final” a Palestina. Y lo hacen con el apoyo de sindicatos y sectores del Frente Amplio, regalando banderas palestinas en sedes partidarias. Que alguien financia todo esto es obvio; quién lo hace, es la pregunta que nadie parece querer contestar.
El mito fundacional: la “nakba”
Todo movimiento necesita un mito de origen. El palestinismo moderno encontró el suyo en la “nakba” —la catástrofe—, término que designa el éxodo y expulsión de árabes tras la guerra de independencia de Israel en 1948. La narrativa oficial de las marchas cuenta que un pueblo ancestral fue despojado de su tierra por colonos europeos armados, que desde entonces viven sobre suelo robado. Suena potente, pero no resiste la arqueología histórica.
En 1948 no existía un “pueblo palestino” en el sentido nacional moderno. Los árabes del Mandato Británico de Palestina se identificaban como parte de la nación árabe; no había una identidad política autónoma ni un proyecto estatal propio. El nombre “Palestina” en sí es una invención romana del año 135 EC, cuando el emperador Adriano, tras sofocar la rebelión de Bar Kojba, rebautizó Judea como Syria Palaestina para borrar su vínculo con los judíos.
El concepto de un Estado palestino soberano aparece recién en la segunda mitad del siglo XX, de la mano de Yasser Arafat, discípulo político de Haj Amin al-Husseini, el muftí que no solo apoyó a Hitler sino que trabajó activamente para llevar las cámaras de gas al Mandato Británico (sí a Palestina). Ese es el linaje ideológico detrás de buena parte de la bandera que hoy se ondea en manifestaciones “antifascistas”.
Cuando “Palestina” era judía
Lo que nadie en esas marchas parece saber —o recordar— es que, antes de 1948, “palestino” era un término que muchas veces designaba a judíos. El Palestine Post, hoy Jerusalem Post, era un periódico judío. La selección de fútbol de Palestina estaba compuesta en su mayoría por jugadores judíos. La Filarmónica Palestina fue fundada por músicos judíos que escapaban del nazismo.
Paradójicamente, el término fue abandonado por los judíos con la creación del Estado de Israel, y adoptado por los árabes como estandarte identitario en su lucha contra ese mismo Estado. Es uno de esos giros históricos que deberían ser materia obligatoria en toda facultad de ciencias políticas, pero que no caben en un eslogan.
“No es guerra, es genocidio”
Si la bandera es el símbolo visual, el lema es la bala verbal. Y en las marchas pro-palestinas el proyectil favorito es: “No es guerra, es genocidio”. Una acusación grave, que implica la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico o religioso. El problema es que, aplicada a Israel, no resiste análisis.
Israel no busca exterminar al pueblo palestino. Sus operaciones militares son respuesta a ataques armados y tienen objetivos declarados contra grupos como Hamás, que el 7 de octubre de 2023 cometió masacres, secuestros y violaciones sistemáticas contra civiles israelíes. Calificar eso de “genocidio” no es un error de apreciación, es una mentira deliberada. Forma parte de lo que la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto identifica como antisemitismo contemporáneo: demonizar y aplicar un doble rasero al Estado judío.
Y aquí es donde la semiótica y la propaganda se dan la mano. Un símbolo —la bandera palestina—, un mito —la nakba— y un eslogan —“genocidio”— forman un ecosistema narrativo que no necesita coherencia interna. Solo repetición y visibilidad.
El reciclaje del odio
La historia demuestra que los símbolos no son eternos en su significado, pero sí persistentes en su capacidad de movilizar emociones. La esvástica pasó de ser talismán de buena fortuna a estandarte del exterminio. La bandera palestina, en ciertos contextos, está siguiendo un camino paralelo: de símbolo de aspiraciones nacionales a marca registrada de un odio específico, milenario, reciclado con ropaje contemporáneo.
Zeev Jabotinsky enseñó a no temer defender la causa más sagrada: la defensa de Israel y del pueblo judío. Menachem Begin, que conoció la brutalidad del gulag y la dureza de la guerra, sabía que la verdad, aunque negada, siempre termina emergiendo. No es casualidad que las campañas contra Israel eviten el debate histórico: la historia es su peor enemiga.
Por eso, cada vez que veo una bandera palestina en una marcha donde se pide “del río al mar”, no pienso en autodeterminación ni en coexistencia. Pienso en lo que representa en ese contexto específico: la negación del derecho de Israel a existir, el deseo de ver al pueblo judío reducido a nota al pie en los libros de historia. Pienso en cómo, bajo el barniz de lo “progresista”, se esconde la misma pulsión que animaba a quienes marchaban bajo la cruz gamada. Cambian los colores, cambian los cantos, pero la melodía de fondo es la misma.
Y entonces recuerdo aquella entrevista cortada por definirme sionista. No fue censura por capricho: fue coherencia con una narrativa que necesita borrar la palabra “sionismo” de su significado original y convertirla en sinónimo de maldad absoluta. Porque en este juego, no se trata de debatir. Se trata de ganar la batalla simbólica. Y en la guerra de símbolos, las banderas son las lanzas.
Referencias:
- Bibini, E. Palestina, ensayo.
- DAIA. Informe sobre antisemitismo en la Argentina 2024.
- Herzl, T. El Estado Judío. Organización Sionista Mundial.
- Holocaust History Project.
- Israel, M. Antisemitismo y conflicto árabe-israelí.
- Johnson, P. La historia de los judíos. Editorial Anagrama.
- Perednik, G. D. La mecánica mental del antisionista.
- The Dinah Project. A Quest for Justice: October 7 and Beyond.
- The Roberts Report. Parliamentary Commission on the October 7 Attacks.
- Uris, L. Éxodo. Bantam Books.