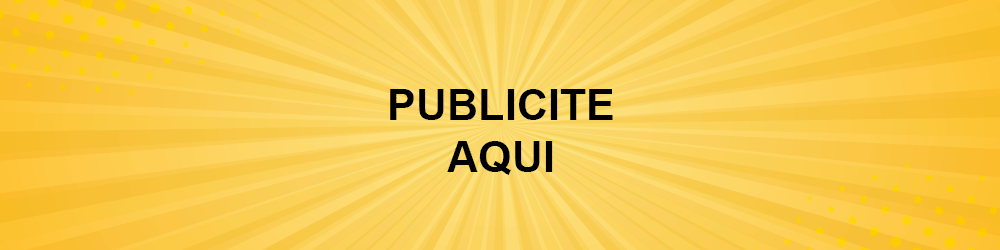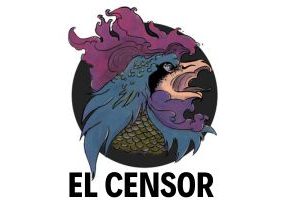En el humanismo renacentista hubo otro autor sumamente importante y cuya obra
inaugura un género nuevo, este autor es Tomás Moro, que escribe su obra Utopía, y, con
esta obra inaugura el género utópico.
Con esta obra Tomás Moro quiso abrir una puerta de reflexión a las conciencias más
“instruidas”, plantea (a la obra) como una vía para poder cambiar los sentimientos y la
sensibilidad que imperaba en la época hacia algunos aspectos sociales.
Desde esta perspectiva su obra tuvo una importancia inusitada desde que se publicó y
encendió un gran debate a lo largo y a lo ancho del continente europeo; de hecho, esta
obra se lee desde diversas ópticas y lo logra asimilar a su manera de ver la vida.
Moro comenzó a descubrir diversas formas de culturas, y, esto se debías a tres grandes
razones: la primera, a los diversos viajes que realizaba; la segundo, a su afición a la
literatura, entre los que se encontraban los libros sobre viajes a tierras desconocidas que
se realizaron en aquellos años; en tercer lugar, el agudo sentido de la observación que
tenía debido a diversas experiencias vitales que tuvo que atravesar.
A partir de estas tres razones, Moro pudo conformar un bagaje original y decisivo, para
poder mostrar esta obra con un realismo inquietante, y tiene como característica
principal, que las diversas cuestionas que en ella se tratan (que son bastantes y, por lo
general, tienen que ver con la vida real y cotidiana de una sociedad) se afrontan de
forma meticulosa, exigente y verosímil.
Moro estructura esta obra en dos grandes libros complementarios pero separados, y,
ambos son muy diferentes. En el primer libro se desarrolla una encendida polémica
contra los ordenamientos sociopolíticos de los Estados europeos, con especial atención
a Inglaterra. El segundo desarrolla la trama en Utopía, donde los problemas reales se
resuelven con soluciones verosímiles para la época: son soluciones prácticamente
viables. Por lo que se desprende de este breve acercamiento a la estructura de la obra,
que no se encuentra lugar para los efectos sobrenaturales.
Cuando este viaje termina, por el cual nos guía el filósofo – explorador (Moro
personaje) no encontramos el paraíso, sino que surge el pensamiento sobre la alteridad
que nos invita a preguntarnos sobre las diferencias irreductibles que separan el mundo y
los comportamientos de los utopienses del de los europeos (en especial, los ingleses).
Ambas sociedades descriptas, con muchísima lucidez, por Moro tienen numerosas
diferencias, pero hay una que es sustancial: es que en la sociedad europea comienza a
mostrarse los primeros rasgos del individualismo, mientras que los utopienses, se regían
por un principio más comunitario, mediante el cual organizan todos los aspectos de su
existencia. La sociedad de Utopía es una auténtica “comunidad civil” (este concepto fue
influyente en los autores contractualistas, en especial Rousseau).
Moro plantea la escritura de esta obra, con todos sus conocimientos, por ejemplo, el
griego y el latín para poder inventar términos nuevos, y también con el gran recurso de
esta época de jugar sabiamente con los personajes de sus obras y con sus nombres.
Moro tiene la influencia de Platón (sobre todo su obra Banquete), Plauto (sobre todo su
obra Anfitrión), y, por último, Luciano de Samósata (en especial su obra Historia
verdadera).
Tomás Moro, en el primer libro, revisa y realiza diversas intervenciones agudas, en los
temas que aquejan a la realidad de su época. Plantea una certera crítica sobre la
costumbre de sancionar el robo con castigos corporales muy severos, incluso con la
pena de muerte. Esto constituía una evidente injusticia. Era, por tanto, normal que
Tomás decidiera hablar muy al principio de su libro, con la intención de refutar la idea,
tan extendida como equivocada, según la cual había que “celebrar (…) la implacable
justicia que se aplicaba entonces a los ladrones”.
Moro plantea varias razones por las que la pena de muerte no es apropiada para esta
situación. Puede verse que la pena es desproporcionada respecto del delito, y se
desprende que es injusta. También es contraria al precepto bíblico de no matar por lo
que se considera ilegítima. También incita al ladrón a matar a la persona que roba, por
lo que es absurda; y, al no incidir en las causas que llevan al robo, es ineficaz.
Toda esta situación social, de mendicidad, robo y asesinato, se generan debido a las
consecuencias directas de los procesos de transformación de la producción y de la
creación de cercamientos, el cierre de los terrenos comunales a favor de los
terratenientes, y, todo ello es, en general, efecto de la codicia y la avaricia.
Moro plantea este texto como si fuese un experto en economía, por que muestra las
nefastas consecuencias de los diversos factores que aquejan a la Inglaterra de esta época
sobre una vida cotidiana que cada vez es peor para todos los habitantes, incluso para los
artesanos, con la excepción de los ricos holgazanes. Los cercamientos causan aumento
en el ganado y en la materia prima, por lo que plantea que el sistema económico debe
estar basado en la propiedad común de los bienes, por lo que se asegura que el sistema
político tenga como fundamentos la justicia y la propiedad.
El segundo libro de la Utopía describe la geografía y la organización espacial, además
de la vida social, política, económica y afectiva de sus habitantes. Utopía es una isla con
forma de luna creciente y es de difícil acceso, por lo que su defensa, una de las primeras
cuestiones que se ocupa Moro, es sencilla. El rey conquistador Utopo dio nombre a la
isla y llevó la civilización y la cultura al pueblo bárbaro que residía en ella.
Moro plantea que deben trabajar todos, mucho menos y (casi) por partes iguales, por lo
que concibe a la organización social como una familia, y, la idea que tiene este autor de
la familia como una institución productiva y educativa, y, a partir de estos términos la
concibe como la unidad básica de la sociedad. Las personas libres son campesinos solo
durante un determinado período de tiempo, el necesario para aprender las actividades
propias de este oficio. La rotación es continua, de modo que nadie se considera dueño
de los instrumentos de trabajo ni del producto, sino un simple trabajador que constituye
al bienestar general.
Respecto a las geografías de las ciudades que conforman Utopía, todas son parecidas
respecto a las leyes, costumbres e instituciones. Moro toma como ejemplo Amauroto,
que es muy similar a la Inglaterra de este tiempo, salvo por un detalle que no es menor:
que no hay privacidad y no hay propiedad privada.
La idea de distribución del poder en estructuras verticales de administración y
estructuras horizontales de nombramiento de funcionarios se refleja también en la
sociedad. No se permiten los signos distintivos con los que los poderosos del viejo
mundo presumen de su estatus. Quedan abolidos todos los símbolos que representan
diferencias de clase o de función.